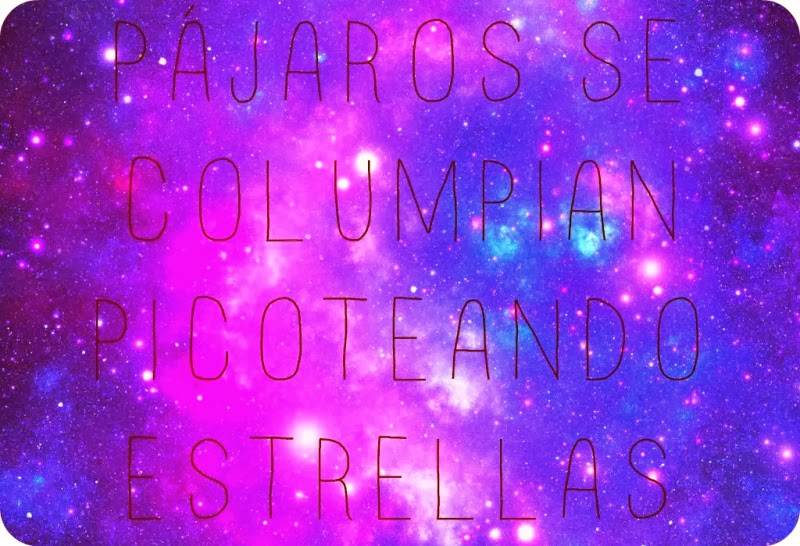ANÁLISIS DEL DISCURSO EN GUERRA MUNDIAL Z
En el presente
trabajo se analizará el discurso racista en Guerra
mundial Z, película estadounidense
dirigida por Marc Forster.
Según la
definición de Michael Meyers y Ruth
Wodak en Métodos de Análisis crítico del discurso, esta interdisciplina estudia la relación
entre el lenguaje y el poder en un contexto social, en este sentido, el
análisis discursivo de Guerra mundial Z permitirá ejemplificar la manera en que
ciertas películas norteamericanas utilizan el lenguaje en el cine como medio de
dominación ideológica y social.
En la escuela
europea de análisis del discurso,
mediante el modelo marxista de la Escuela de Frankfurt, se sustenta que
los medios de comunicación masiva dentro del sistema capitalista dominan a las
clases obreras a través del prestigio de la tecnología y del consumismo, como
es claro en Guerra mundial Z, por las
alusiones a productos como la gaseosa Pepsi.
Por otro lado el
marxismo francés defiende que los medios de comunicación son aparatos
ideológicos del Estado que influyen en las masas a través de un dominio
cultural en el que la realidad es vista desde una perspectiva única y sesgada, de esta manera,
tomando como motivo de análisis Guerra
mundial Z, —que puede considerarse como un producto alterno de los medios
de comunicación ya que el público accede a él fácilmente, además de ser un
producto cultural que refleja el momento en que vive la humanidad— podemos
darnos cuenta que el cine norteamericano disfraza un discurso racista, sexista
e imperialista que se lee entrelíneas en películas que son predestinadas a un
gran éxito en la taquilla mundial ya sea por la temática que abordan como por
los actores que participan en ellas, en este caso los zombis y Brad Pitt aseguran una numerosa audiencia en las salas de
cine.
Caracterización del plano discursivo:
Es pertinente
aplicar un breve análisis narratológico a esta película.
En primer lugar la
perspectiva que nos muestra la pantalla proviene del focalizador personaje que es Gerry Lane. La fábula en Guerra mundial Z está constituida por la
invasión zombi que provoca la
destrucción de varias naciones y suscita el viaje del protagonista para encontrar
una solución al problema. Los criterios de cambio, elección y confrontación se
ejemplifican en la alteración del orden por un inminente apocalipsis zombi,
la decisión del protagonista de luchar contra la amenaza y el
enfrentamiento entre los seres humanos y los muertos vivientes. El ciclo narrativo se determina por una
posibilidad que es sufrir la destrucción mundial o luchar contra los zombis, un acontecimiento, el viaje del
héroe para encontrar la solución y el resultado que es el hallazgo de la
respuesta que frenará la propagación de la epidemia. El sujeto lo representa Gerry Lane, el
héroe; el objeto es la búsqueda de un
recurso que detenga a los zombis; el
dador son personas claves que le dan al héroe cierta información sobre los
muertos vivientes; el receptor es
nuevamente Gerry Lane.
Dentro de la
historia encontramos desviaciones anacrónicas evocadas en la mente del
protagonista. En cuanto al ritmo, se producen elipsis, deceleraciones y pausas,
especialmente en las escenas finales.
Análisis de la
estructura y caracterización del corpus:
Guerra mundial Z, adaptación de la novela homónima
de Max Brooks, es una película que ofrece el espectáculo
apocalíptico que tanto reclama el público. En primer lugar disfraza el proceso
de deterioro medioambiental con la excusa de una amenaza zombi,
para dar a entender que el consumismo no
tiene nada que ver con el cambio climático o la contaminación de mares y
extinción de especies en los cinco continentes como se sugiere en las primeras
imágenes del film.
A continuación
se hace propaganda al sueño y estilo de vida americano cuando una familia
estereotipada, conformada por un matrimonio joven con dos hijas, se reúne
frente al televisor para comenzar el día con el típico desayuno de hot cakes. Luego comienza el caos en una avenida de Filadelfia donde varios zombis atacan a las personas
mordiéndolas y convirtiéndolas en
muertos vivientes. La familia encabezada por Gerry Lane, el héroe de la
película, logra escapar en una camioneta, una de las niñas le entrega un rifle
a su padre, esto defiende el derecho a
portar armas en los Estados Unidos, a pesar de los últimos casos de niños y jóvenes que asesinan con armas que
tienen en casa al alcance de la mano.
Gerry recibe una llamada para unirse al equipo que pretende controlar
la amenaza zombi, según Propp, esto
se considera como la función de mediación en la que el héroe es obligado a
aceptar la misión viendo el peligro que corre su familia y su país.
Antes de aceptar
van a un supermercado y se unen al saqueo de provisiones. Un policía negro que
presencia el momento en que Gerry dispara a un hombre que atacaba a Karen, su
esposa, no lo detiene sino que llena desesperadamente una bolsa con alimentos.
Esta es la primera muestra de racismo en que
se defiende la violencia y en que un policía de color roba.
Para ponerse a
salvo Gerry conduce a su familia un edificio, irrumpen en la casa de unos
brasileños que se niegan a escapar de la
inminente invasión de los departamentos por los zombis, esta es otra muestra de exacerbación racial ya que luego
estos inmigrantes son los primeros no estadounidenses en ser atacados
sangrientamente frente a la cámara, Gerry solo salva a Tomás, el hijo de los
brasileños que habla inglés y aborda un helicóptero que los lleva a un buque de
la ONU para refugiados.
En el buque,
Gerry recibe la misión de ir con un grupo de investigadores a buscar el origen
del virus zombi en Corea del Sur, él se niega pero luego debe
aceptar, así se ejemplifican las funciones de aceptación y partida del héroe.
Curiosamente en
la actualidad Corea del Sur se incluye en la lista de potencias mundiales, el
hecho de que en la película el virus que destruye a la humanidad provenga de
oriente es polémico ya que parece insinuar que uno de los países económica y
tecnológicamente más desarrollado debe ser atacado por Estados Unidos para
salvaguardar a las demás naciones, esto puede enunciarse como la guerra
de Estados Unidos contra el resto del mundo.
Además del
racismo, esta película también ilustra sexismo, por ejemplo cuando Karen,
preocupada por que su esposo Gerry no contesta sus llamadas, marca al celular
en plena misión y provoca la muerte de muchos soldados pues los zombis son muy sensibles al sonido.
Fracasada la
misión en Corea del Sur, Gerry parte a Israel, país cuyas murallas logran detener
momentáneamente la amenaza de los muertos vivientes. Aquí se muestra la función
de información en la que el héroe adquiere conocimiento que usará para vencer
al adversario, además se reflejan las
funciones de viaje, prueba y desplazamiento en que el héroe parte en busca de
algo que pueda detener la pandemia.
La siguiente muestra
de racismo sucede cuando el protagonista arriba a Jerusalén en busca de
información para detener la amenaza de los muertos vivientes y se da cuenta que
dentro de las murallas construidas para proteger a la población, grupos de judíos, cristianos e islamistas comienzan a
expresar su fe con oraciones, bailes y cantos, es entonces cuando por esta
manifestación religiosa los zombis
trepan los muros y comienzan una masacre donde mueren cruelmente muchas
personas que hacían uso de su libertad de culto, nuevamente Estados Unidos
aplasta simbólicamente no solo a un país sino a varias culturas con sus
monstruos cliché.
Lógicamente
Gerry Lane se salva escapando en un avión —lleno de turistas de varias razas
que luego también mueren brutalmente— no sin antes percatarse que los zombis no atacan a los ancianos ni a los
enfermos, de esta manera se descarta de pirámide social a individuos que ya no
son útiles para el sistema.
Una mujer
soldado, de apariencia andrógina, que
escolta a Lane es mordida y para evitar su transformación se mutila una mano,
esto puede simbolizar que la mujer debe adquirir ciertas características
masculinas para insertarse en un mundo machista de lo contrario deberá quedarse
en casa cuidando a los niños y esperando que el marido solucione sus problemas,
como hace Karen con sus hijas.
La escena del
avión también es recurrente en varias películas americanas, el pánico y la
muerte de todos los tripulantes no hacen más que repetir argumentos antiguos.
La solución de Lane es lanzar a los pasajeros convertidos en muertos vivientes,
una granada, arma favorita de muchas películas de acción que acaba rápidamente
con el enemigo. Después del accidentado aterrizaje Gerry se da cuenta que es mortalmente atravesado
por una vara de fierro pero siendo un superhombre norteamericano sobrevive
junto con la soldado, ambos llegan a un centro de investigación de la OMS donde
esperan encontrar la cura para la
infección de los zombis.
La solución es
trágica, Gerry descubre que solo infectando
a la gente con enfermedades mortales se evitará la
propagación de los zombis, esto nos
hace pensar en una guerra microbiológica impulsada por Estados Unidos ante
cualquier amenaza que provenga de otros países.
Para conseguir
los virus mortales Lane, la soldado y un miembro de la OMS —todos de raza
blanca, contrastando con una zombi de color que está encerrada en una cámara,
alusión al apartheid— deben atravesar
el edificio de un lado al otro, en el que están las muestras virales, para esto
se arman con un hacha y un bate de beisbol,
instrumento estereotipado y chauvinista que de paso hace propaganda a este
deporte que caracteriza a Norteamérica. A partir de aquí la gaseosa Pepsi cobra
protagonismo en la película.
La soldado,
sabiendo que cualquier ruido fuerte despertará a los zombis de su letargo, le dispara a uno y desencadena un nuevo
ataque, nuevamente la torpeza de la
mujer no puede pasar desapercibida.
Otra función de
combate se demuestra cuando Gerry lucha cuerpo a cuerpo con varios muertos
vivientes, luego el héroe queda marcado inyectándose un virus letal que lo hace
inmune al ataque de los zombis. A
continuación Gerry Lane pasa desapercibido en medio de los monstruos, bebe una
Pepsi de una máquina de refrescos y hace
que los zombis corran hacia las latas
de gaseosa atraídos por el ruido,
estimulando inconscientemente a los espectadores a preferir esta bebida.
Finalmente el
héroe que ha cumplido su misión puede volver con su familia, el reencuentro es
su recompensa.
Gracias la
Gerry, Estados Unidos difunde el polémico antídoto a varios países, otros,
reacios a esta solución hallan métodos más destructivos como la incineración o
exterminio masivo de los zombis con
armas de fuego. En las últimas escenas se insinúa que Estados Unidos ha vencido
sobre el resto del mundo encontrando la respuesta a la amenaza.
Análisis del discurso racista:
El racismo se define dentro del esquema estructural de
relaciones de poder históricas, socioeconómicas y culturales, como en la
película. Se sabe que debido al auge cultural y económico en países como
Estados unidos, se favorece el dominio de una raza sobre otras, de una cultura
sobre otras, rasgos ya caracterizados en Guerra
mundial Z.
Julieta Haidar
menciona condiciones para la producción, circulación y recepción del discurso.
Dentro de las condiciones de producción, la sociedad es la encargada de
producir un discurso controlado y dirigido, en este caso la industria
capitalista hollywoodense, produce enunciados racistas y sexistas en varias de
sus películas, como se ha demostrado en Guerra mundial Z. En cuanto a los procedimientos con los cuales
surge el discurso, la ritualización del habla está determinada por frases y
humor norteamericano estereotipados que son recurrentes en las películas
norteamericanas, al mismo tiempo se defiende el liberalismo como doctrina religiosa,
política y filosófica contra cualquier otro credo. Al hacer uso de argumentos y
escenas repetidas con las cuales se construyen los films más taquilleros, como queda demostrado en Guerra mundial Z, se tocan
temas como la situación de los inmigrantes, las relaciones económicas con
potencias mundiales, el apartheid y
el imperialismo estadounidense.
En cuanto a la
formación social, Hollywood, que representa el capitalismo, puede considerarse
como esa sociedad que produce discursos racistas proyectados al resto del mundo a través de
sus productos cinematográficos. La ideología se representa a través del
liberalismo y la identidad norteamericana a la que se alude en Guerra mundial Z, con ejemplos ya
descritos como el deporte y la comida que caracterizan a este país.
En cuanto a la
relación discurso-coyuntura, es fácil producir y fijar en el público ese tipo
de discursos sobretodo en películas superficiales y fáciles de seguir, donde más que la trama, lo que queda en el
subconsciente del público son esas imágenes que transmiten mensajes racistas y
persuaden a la compra o preferencia de tal o cual producto.
Según Haidar, en
el discurso la materialidad predominante es la estético retórica, en este caso
se usarán escenas que trasmiten la preponderancia del liberalismo y el
imperialismo norteamericanos frente a otras naciones que son subordinadas
culturalmente.
El objeto
discursivo que utiliza Hollywood es entrelazar argumentos —por medio de
mecanismos de enmascaramiento— que giren en torno a la destrucción del mundo
con escenas de carácter racista, sexista o simplemente chauvinista. Las
funciones discursivas son tomadas del lenguaje oral y audiovisual. Los aparatos
ideológicos son el liberalismo y el imperialismo. El público que asiste a la
proyección de la película participa como sujeto discursivo así como los sujetos
ideológicos, sociales y culturales son representados por los protagonistas y
héroes de estas películas.
Finalmente, las macro operaciones discursivas
como la argumentación, narración y demostración han sido ya analizadas
líneas arriba.
Asimismo el
análisis crítico del discurso permite estudiar situaciones sociales como la
marginación y exclusión social, en este caso, ejemplificadas en la película.
Conclusiones:
El análisis del
discurso sirve para llevar a la práctica el lenguaje en los procesos sociales,
en el caso de la aplicación del análisis discursivo a películas, se pudo
descubrir cómo es que se enmascaran diversos mensajes que operan como
mecanismos de poder sobre los espectadores ya sea por medio de escenas o
alusiones a problemas sociales, culturales, económicos y sobretodo a través de
mecanismos de persuasión que influyen en la preferencia del espectador hacia
determinado producto.
Guerra mundial Z, es una película llena de
estereotipos, violencia y mensajes racistas que defienden el imperialismo
estadounidense, por lo tanto sirve de
ejemplo para demostrar como funciona el mecanismo hegemónico que promueve
Hollywood en films que están
destinados a convocar a miles de espectadores a las salas de cine.
Bibliografía
Bal, Mieke. (1995). Teoría de la narrativa, Cátedra, España.
Díaz, Willard. (2008). Análisis del discurso aplicado a algunos
medios de comunicación masiva en la ciudad de Arequipa, Tesis de
Maestría. Arequipa.
Van Dijk, Teun A. (1991). Racismo
y análisis crítico de los medios,
Paidós, España.
Wodak , Ruth y Meyer, Michael (2003). Métodos de análisis crítico del discurso,
Gedisa, España.
Otros:
Haidar, Julieta: Análisis
del discurso.
Inñiguez, Lupicinio. Capítulo III: El análisis del discurso en
las ciencias sociales.